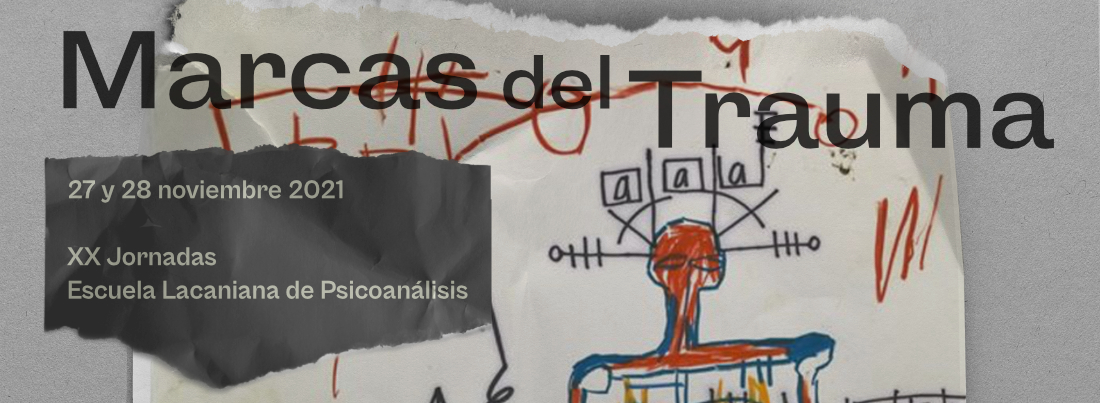Tapar agujeros
“Por lo tanto, ¿cuál es el estatus del trauma? –o el de la herida, ya que “trauma” significa eso. ¿Cuál es el estatus de la herida sexual?
(…) La línea clásica, la que en el psicoanálisis se cree ortodoxa, consiste en buscar siempre la herida antigua, en pensar absolutamente el trauma dentro del orden de la diacronía, dentro del orden de lo que ocurrió antes, alguna vez, al individuo. Esto desemboca en una indagación diacrónica que sitúa en primer plano la rememoración. No hay duda de que el abordaje de Lacan, que él nos hizo ver en Freud, consiste al final, no de inmediato, en tratar al trauma como un trouma –es un neologismo suyo–, que implica no combinar el trauma sexual con la diacronía, sino con la sincronía. Cuando al final de su enseñanza él llega a formular que no hay relación sexual, nos brinda la fórmula sincrónica del trauma. Tal es la versión última de trauma sexual en Lacan: No hay relación sexual. De algún modo, esto nos da el axioma de los traumas, y no nos permite saber cuándo, cómo ni con quién se produjo o se producirá el trauma, pero nos asegura que lo habrá, que en cualquier caso lo hay. No hay relación sexual significa que en cualquier caso no hay buena relación del sujeto con la sexualidad. De cualquier encuentro primero con la sexualidad, el sujeto sólo puede hablar bajo la forma del mal encuentro, aunque en ese encuentro se halle especialmente exaltado, No es forzoso que ese encuentro tenga lugar con una tonalidad de «repugnancia y espanto». Si parece exageradamente excelente, los demás encuentros siempre serán fallidos en comparación con ése. El No hay relación sexual dice que en cualquier caso hay un punto traumático y que en la dimensión de la sexualidad el sujeto avanza a los tumbos”.
Miller J.-A., Causa y consentimiento, clase de 13 de enero de 1988,
Buenos Aires, Paidós, 2019, págs. 138-139.
¿No cesará este rayo que me habita
el corazón de exasperadas fieras
y de fraguas coléricas y herreras
donde el metal más fresco se marchita?
Miguel Hernández, El rayo que no cesa,
Espasa Calpe, 1936.
Coño, un ruido del demonio
Se mete en mi cabeza
Se enciende dentro un puto rayo que no cesa.
Extremoduro, Locura transitoria,
Warner music, 2013.
Lo traumático es un exceso. Un exceso de cuerpo, si cabe. Un exceso que no calla, que emerge fulgurante tras permanecer agazapado esperando la oportunidad de asomar. Lo traumático es la emergencia de aquello que no puede ser acomodado en el discurso, apalabrado en el sentido ni neutralizado por las operaciones fálicas de delimitación. Porque lo que se delimita no es del orden del no hay, sino del hay. Hay goce, hay un cuerpo, hay real, como un rayo que no cesa. Cabe cuestionarse la diferencia. ¿Sincronía o diacronía? ¿Lo que ya estaba o lo que insiste? Ni sincrónico ni diacrónico, sino incesante, como bien intuyó Miguel Hernández antes que Lacan y después matizó Robe Iniesta. Lo que no cesa…. lo que no cesa de no poder ser. Más allá de ese imposible un horizonte de real. Cabe preguntarse las diferencias. Porque lo traumático, de ser sincrónico, lo es mucho más en la mujer, en su contacto más cercano con lo real. Sincrónico es el “no todo” femenino, acostumbrada a las disrupciones de goce, al goce no todo localizado en el objeto fálico. Goce dislocado, desubicado, que hace más posible que un mal encuentro quede abocado a ser traumático, pero que también queda destilado en cada pequeña herida con la que mujer no se cura toda con el relanzamiento del semblante. Diacrónico en el hombre, que cerró la angustia con el débil candado del falo, que engarza en el vano de la ventana para no dejar asomar ese trozo de real que amenaza a cada rato con desbaratar el semblante. Hasta que algo se desbarata, y acuden a su lugar los efectos de sentido. “Si no hubiera…”, “si hubiera…”, “si justo en aquel momento…”, “maldigo la hora en que…”. Y es que, cuando el cerrojo fálico ya no aguanta más las embestidas de lo real, la puerta no se abre poco a poco, a trompicones, sino de golpe dejando entrar una inundación innombrable que a veces lleva hasta el suicidio. Entonces cabe preguntarse si algo no estaba ya allí, una herida, o hasta tres como decía Miguel Hernández: la de la vida, la del amor, la de la muerte… Heridas incurables en el parlêtre, habitante de un cuerpo que cada vez se presenta más extranjero, menos dócil a los efectos de lo simbólico.
La línea clásica es la de los mitos griegos. Primero, el acontecimiento: las danaides matan a sus esposos; luego la condena: llenar para siempre un tonel sin fondo. Culpables de asesinar a sus partenaires, el castigo las obliga a intentar reparar, rellenar, el agujero que no puede rellenarse, porque no hay un fondo que haga tope. Todos tenemos una historia que contarnos para localizar y cernir ese instante en que perdimos la inocencia, en que creímos que dejamos de ser ángeles, cuando abandonamos el paraíso y fuimos arrojados por un dios malvado, como malditos, a una ex-sistencia abocada a la continua tarea de construir, bajo el fortín del semblante, un apaño para lo que no hay –relación sexual– y para lo que hay –un cuerpo–. Como Sísifo con su piedra, lo diacrónico, lo que un día ocurre, la bola que se cae vuelve a empezar una y otra vez, a repetirse sincrónicamente, abocándonos a la infinita y eterna tarea de volver a empezar incesantemente como si alguna vez fuese a ser la definitiva. No se pierden las esperanzas de que “esta vez sí”, “esta vez no me equivocaré”, “la próxima vez acertaré”. Como si tuviera un final y además este se vislumbrara cercano y posible en vez de relanzarse de continuo al mar que nunca alcanza a ser silenciado.
La otra vía, la sincrónica, implica tener en cuenta que eso ya siempre estaba ahí, que no es un Zeus vengativo quien maneja los hilos del destino de los mortales, que antes del mito individual que señala las marcas del trauma, hay un agujero que nos confronta con la incertidumbre, con el desconcierto y el desasosiego, que invita a hacer girar a su alrededor un campo de sentido. La vía no es fácil, a trompicones, porque a cada paso debemos reformular de nuevo la historieta para hacer encajar aquel pedacito de real que no tiene fácil acomodo, que se escapa y resiste a encajarse en las bisagras de la conjunción de lo imaginario y lo simbólico, sin que la puerta pueda cerrarse del todo para mantener la angustia del otro lado.
Todos los agujeros aluden al mismo, al agujero en lo real, que aparece en el momento en el que un día se hace evidente que no hay relación sexual, donde los semblantes no alcanzan a tapar el agujero. Los mismos semblantes que al mismo tiempo tapan y señalan, velan y desvelan, que señalan el lugar con marcas de tierra removida donde yace esperando la trampa que hará caer la estructura, el armazón, de un Otro que ya tampoco existe más. Semblantes destinados a desvelar la estupidez, la idiotez del parlêtre, semblantes a los que dar mil nombres –da igual que lo llamemos falo, amor, ideología, identidad, Google o Amazon–. Antes o después demuestran su insuficiencia para colmar el agujero en lo real del no hay relación sexual, y la emergencia del hay un cuerpo. Pero es precisamente por esta pasión del parlêtre por tapar agujeros que podemos inventar, lo que cada uno pueda, la solución sinthomática frente a lo real: ni Google ni Amazon. Quizás lo interesante no es cernir con mitos particulares el momento del espanto o el exceso. Quizás lo interesante es vislumbrar lo que de continuo cada uno inventa para hacer algo con ese agujero. Quizás el amor, quizás el barro, quizás la nieve, quizás el mediterráneo. Ningún agujero se tapa sin un esfuerzo de poesía.